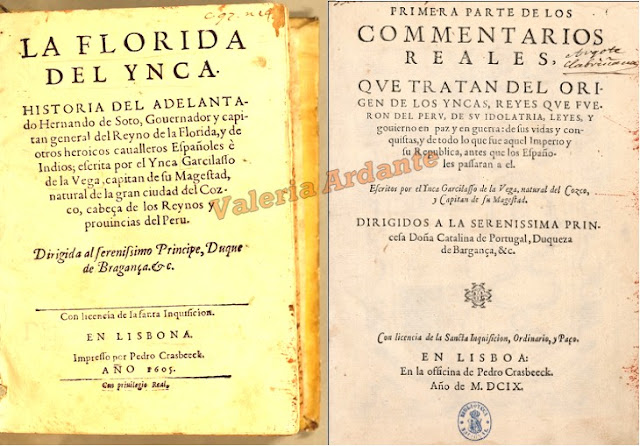Me ha sorprendido leer una atrasada noticia de prensa en la que se señalaba que en Alburquerque, la ciudad más grande del Estado de Nuevo México, en los Estados Unidos -dentro de las protestas y actividades de los miembros de las comunidades indígenas cuando mostraban su desacuerdo contra el reconocimiento del Estado al explorador español Juan de Oñate y Salazar (1549 y 1626), conquistador, Adelantado y Gobernador de Nuevo México, explotó la actividad minera de la zona-, pretendían destrozar un grupo escultórico en el que se contempla al conquistador y a sus huestes, que la ciudad levantó en el parque principal.
Lo acusaban de genocidio al combatir contra los indígenas nómadas chichimecas, del norte mexicano, para conquistar el territorio.
Este conquistador aristócrata estaba casado con Isabel Tolosa Cortés, nieta del conquistador de México, Hernán Cortés, e hija del emperador azteca Moctezuma.
En 1595, siguiendo la autorización del virrey de Nueva España (México) Luis de Velasco, exploró todos los territorios anexos al río Concho, que recorrió hasta su desembocadura en el río Norte (río Bravo), conquistando la región y luchando contra los indígenas de la zona.
Tras asegurar la conquista, prosiguió su exploración y conquista corriente arriba del río Norte, hasta Nuevo México. Con una caravana de 10 km de longitud y avanzando 8 km al día, conquistó todo Nuevo México.
No contento con tal gesta, inició después otras exploraciones por los actuales territorios de Oklahoma y Kansas, retornando después a Nuevo México, donde fue nombrado Gobernador Real.
Con todo, su ansia de exploración no acabó ahí, ya que realizó diferentes incursiones por las infinitas praderas del Este, habitadas por numerosas tribus apaches y enormes y peligrosas manadas de bisontes. Tras recorrer las inmensas llanuras del este de Nuevo México y del oeste de Texas, retornó a la capital de Nuevo México, dejando la toma de esas extensas tierras a su sobrino Vicente Zaldívar.
El conjunto escultórico de Albunquerque (New Mexico) en honor a las huestes de Juan de Oñate era realmente bonito, realzando el carácter explorador de sus gentes. Pero en el afán de demonizar a las grandes gestas del Imperio Español se decide despreciar que los españoles llevaron a esas tierras caballos, gallinas, cerdos, aloe vera (sanadora para los problemas de la piel), especias y un sinfín de productos desconocidos para los nativos, con los que se casaron (a diferencia de otros europeos). Comienza a ser patético tal afán de borrar toda la historia de la humanidad, creada siempre por luchas entre pueblos. ¿O solo se trata de tratar de destruir los logros del Imperio Español?.
Durante esas conquistas no todas las batallas se dieron con esa violencia usual que impone la guerra. Oñate era un militar que siempre bebió en las aguas de Hernán Cortés, quien nunca abusaba de extrema violencia en sus conquistas, ejemplo de conquistador diplomático que negociaba incansablemente antes de recurrir a la guerra, lo que se puede comprobar en la conquista de México, por ejemplo cuando volvió a la conquista de su capital de Tenochtitlán (actual México D.F.), tras su salida y derrota en la “Noche triste”, perseguidos los españoles en retirada por los aztecas, hasta la batalla de Otumba, cerca de las puertas amigas de Tlaxcala, donde el genio de Cortés venció admirablemente estando en franca minoría: 600 españoles y aliados cansados y heridos frente a 3000 aztecas; pasajes todos ellos que dejaron a centenares de españoles y aliados indígenas tlaxcaltecas muertos, bien en batalla o sacrificados vivos arrancándoles el corazón, en ofrecimiento al dios Huitzilopochtli. Cuando, ya recuperado, Cortés volvió a Tenochtitlán, tras una difícil victoria no hubo represalias contra la población azteca, incluso cuando los barcos de Cortés hicieron prisionero al emperador Cuauhtémoc, quien ordenó la anterior persecución y matanza de españoles y defendió con extrema violencia Tenochtitlán, Cortés le perdonó la vida y lo abrazó (algo que no puede decirse de ningún guerrero azteca ni inca, por cierto, cuya conducta sanguinaria provocó que los pueblos nativos maltratados por aquéllos buscaran en los guerreros españoles recién llegados, la esperanza para derrotar a aztecas e incas). Al lector interesado le recomiendo la lectura de entradas anteriores relacionadas, aquí o aquí, por citar un par de ellas.
Cierto era que el tratamiento que los conquistadores daban al enemigo era diferente cuando luchaban durante el avance, que cuando los nativos derrotados y perdonados se sublevaban durante el avance de los conquistadores pues como en cualquier circunstancia similar, con cualquier ejército implicado, las insurrecciones en territorio conquistado debían sofocarse cuanto antes si no se quería perder todo el esfuerzo invertido hasta entonces. En estos casos la violencia y represalia eran mayores ya que a ningún conquistador (ni a ningún soldado, de la nacionalidad que sea) le gustaba tener enemigos a su espalda; si les habían perdonado la vida tras lograr de ellos promesas de no agresión y las incumplían, la reconquista conllevaba más porcentaje de violencia y represión, como era lógico (y ha ocurrido en todas las naciones).
Y eso también le ocurrió a nuestro conquistador Juan de Oñate. Tras su paso por Acoma, actualmente en el Estado de Arizona, los indígenas del Peñón de Acoma se rebelaron contra los conquistadores, de forma que Oñate tuvo que volver atrás, y junto a sus capitanes y los frailes franciscanos reprimieron duramente el levantamiento, desobedeciendo las disposiciones del Consejo de Indias. Tras un par de días de intensa lucha, Oñate conquistó el Peñón. En aquellas batallas murieron 680 nativos y otros 600 indios fueron hechos prisioneros y castigados duramente. Por esta actuación Oñate fue represaliado por la justicia de Nueva España y en 1607 se le destituyó de su cargo.
Recordando este hecho, varias estatuas del conquistador fueron retiradas de distintas ciudades del país; incluso la mencionada de Alburquerque ya había sufrido ataques anteriores, llegando a serrarle un pie. La noticia que leí señalaba que este nuevo intento de atacar a la figura de Juan de Oñate, estaba relacionado con las protestas y manifestaciones surgidas a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía estadounidense, que levantó un fuerte movimiento antirracista que se alineó con las protestas contra los símbolos del pasado hispánico en el país, continuando con las reivindicaciones del movimiento indigenista desde los años 60 en las que se pide la retirada de monumentos de Colón, de diversos conquistadores como Ponce de León, Hernán de Soto y Juan de Oñate, entre otros, y de religiosos españoles como Junípero Serra... y así lo volvieron a intentar con Oñate.
Sin embargo, esta vez el resultado fue sorprendente porque una inesperada reacción popular frenó el ataque. Una gran mayoría de ciudadanos intervino en su defensa señalando que lo consideraba el padre de Nuevo México. Esto era algo nuevo, sorprendente.
Estamos acostumbrados a que grupos de individuos más o menos letrados intenten tirar la estatua del conquistador de turno, está de moda, pero que haya otras gentes que estén dispuestas a defender el monumento, aunque sea a tiros, eso es totalmente inédito. Pero exactamente eso fue lo que ocurrió: en medio del fuerte enfrentamiento entre atacantes y defensores del monumento, hubo disparos al aire, incluso arrestos policiales.
Milicianos armados trataron de defender el monumento a los exploradores españoles (izquierda) de los fanáticos del movimiento “Black lives matter” que han terminado por usar la excusa de la violencia del “hombre blanco” contra los afroamericanos para terminar tratando de defender una anarquía que destruya toda la historia del continente americano desde la llegada de los europeos, manipulando la historia al blanquear la violencia (y muy elevada) que muchos pueblos nativos ejercían contra sus vecinos con el afán de imponerse a ellos (derecha). Finalmente y con la intención de poner paz entre la ciudadanía se terminó actuando cuando los anarquistas querían.
Lo realmente sorprendente, por novedoso, es la reacción ciudadana. En los últimos tiempos los derribos vandálicos de estatuas en el mundo occidental no encontraron ningún tipo de resistencia, incluso en algunos casos fueron oscuramente programados por interesados políticos de turno sin demasiada formación, lo que hace mucho más insólito lo que ocurrió en ese Estado ahora norteamericano.
Al margen de que sean cada vez más los historiadores y periodistas que señalan el origen de esas protestas raciales hacia descubridores, exploradores y conquistadores españoles, en el mundo anglosajón, no hispánico, gana peso esta teoría o afirmación al observar la reacción de los ciudadanos de Alburquerque. Para comprenderlo mejor hay que tener en cuenta la historia de ese Estado.
Hay que recordar que Nuevo México permaneció durante dos siglos al Imperio Español, y que con su independencia formó parte de México, hasta que en 1848 los estadounidenses lo invadieron, junto con los estados colindantes, en una intervención de despojo de un tercio de México. Sin embargo, su victoria fue solo militar y política, nunca cultural; a pesar de todas las campañas de anglofilización que aplicaron los yanquis contra la lengua española, aquel Estado y otros vecinos nunca olvidaron su pasado hispano. La religión católica y sus fiestas populares, entre muchas otras tradiciones, las convirtieron en una señal de identidad para la población, que siempre reivindicó su diferencia hispánica frente a la hegemonía anglosajona del resto de la nación.
Por otro lado, allí se reconoce que el imperialismo hispano fue menos agresivo que el inglés, y prueba de ello es que Nuevo México es hoy el estado norteamericano con mayor porcentaje de individuos de etnias indígenas, como apaches, zuñis, navajos, queres… Ante la invasión anglófila que llegó a Nuevo México fueron muchos los nativos que defendían que no eran descendientes de los invasores yanquis, sino de los españoles que fundaron Nuevo México y se mezclaron con los nativos a finales del siglo XVI (recordemos que lo primero que hicieron los Reyes Católicos, monarcas españoles que patrocinaron el descubrimiento del continente americano, al saber por Cristóbal Colón de la existencia de nuevas tierras con habitantes fue otorgarles la ciudadanía a todos ellos, considerándolos iguales ante la ley que los propios exploradores, o conquistadores, gobernantes y habitantes del Imperio Español). De modo que para ellos derribar la estatua de Juan de Oñate es despreciar su identidad y una estrategia del poder anglosajón para imponerse sobre ellos. Y llevan ya muchos años con esa lucha.
También los “anticonquista” que intentan derribar las estatuas de Oñate, se olvidan de que ese conquistador nació en Zacateca, Nueva España, o sea que no era español sino mexicano, o más exactamente, criollo. Su padre fue un hidalgo, encomendero alavés que había hecho fortuna acompañando a muchos conquistadores que iban fundando ciudades como Guadalajara, San Luís de Potosí, y por supuesto Zacateca. En 1598 su hijo Juan preparó una gran expedición de agricultores, ganaderos, soldados y misioneros, y llevaron miles de cabezas de ganado desde Nueva España a esta zona, cruzando por El Paso y Ciudad Juárez; fue una caravana colonizadora con la que fundar un Estado. De hecho, el grupo escultórico de Oñate que querían romper esos hijos de imperialistas, que ahora eligieron ser antiimperialistas trasnochados, mostraba a un grupo de personajes: soldados, mujeres, niños y animales, que simbolizaban la primera llegada de colonos a esas tierras que llamaron Nuevo México.
El reconocimiento de los aciertos de la labor colonizadora de Juan de Oñate ha podido más que el recuerdo de sus errores. Creo que es una postura sabia, porque todos estamos expuesto a aciertos y errores, pero cuando los primeros son más importantes para un país y unas gentes, se debe aplaudir su beneficio antes que transformarnos en inconscientes vengadores, que sin conocer la globalidad de una vida y su trascendencia, nos atrevemos a juzgar unos hechos que ya fueron juzgados en su tiempo.
Afortunadamente, poco a poco, parece que la ciudadanía de los Estados Unidos comienza a despertar de este odio desaforado contra todo lo español, como ya en su día recogí en una entrada de esta web (ver aquí) en la que se informaba de una localidad de Pensacola que luce con orgullo el haber sido la primera ciudad europea de Norteamérica.
También hablamos de la ayuda indispensable que España dio a los Estados Unidos para independizarse del yugo inglés (ver aquí y aquí) y que, a pesar de ser reconocida por el propio George Washington, no tardaron en recompensarnos con un olvido de los hechos, atacando a España en sus momentos más delicados poniendo la guinda del pastel con el autohundimiento del Maine en el puerto de La Habana (15 febrero del 1898) para lograr la independencia de la isla cubana de España y así poder usarla en el patio de recreo en que la convirtió. Pero eso es ya otra historia.
Placa conmemorativa del lugar en el que Juan de Oñate y su comitiva cruzó el río Bravo (izquierda) y detalle de la ruta de exploración seguida, conquistando y unificando Nuevo México (derecha).